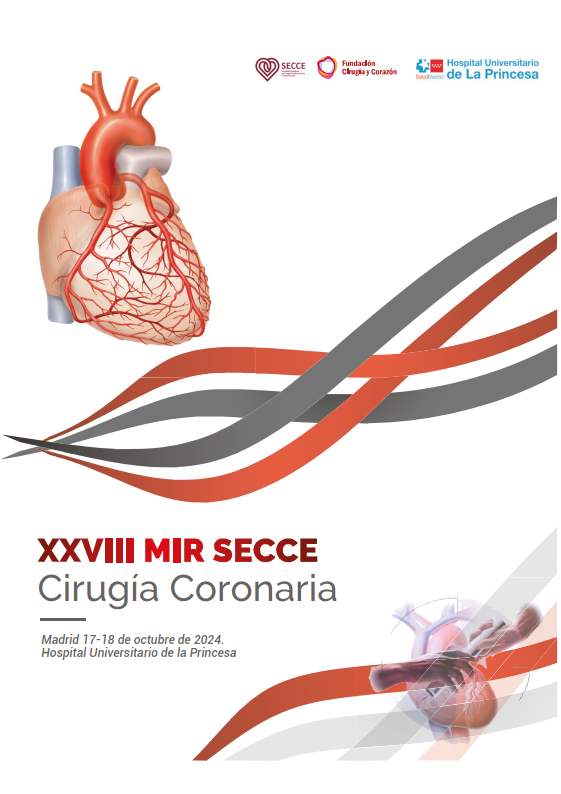“Cuando no puedes superar una estenosis… baipaséala”. Bajo esta premisa acuñada en centros como el Texas Heart, la cirugía de revascularización, tanto miocárdica como de la arteriopatía periférica, inició su prometedor desarrollo. De hecho, todavía en la actualidad, una de las principales ventajas de la cirugía de revascularización sobre el intervencionismo es, precisamente, poder abordar lesiones oclusivas al superarlas mediante el uso de conductos.
Se define como lesión oclusiva crónica aquella que interrumpe el 100% del lumen vascular durante al menos 3 meses. Y, si bien pudiera parecer que sigue unas características fisiopatológicas análogas a las de las lesiones estenosantes, puesto que subyace el mismo sustrato patológico aterosclerótico, su concepción debe ser diferente. Considerando las enseñanzas de cirujanos clásicos: “si ha vaso, hay miocardio”; el enfoque de este tipo de lesiones parte de considerar el grado de conservación que tiene el territorio distal.
En las lesiones estenosantes, la persistencia de permeabilidad y, por consiguiente, flujo coronario anterógrado, permite mantener el lecho distal. Otros aspectos serán que dicho territorio tenga isquemia en situaciones de incremento de la demanda, existan fenómenos de hibernación, etc. En el caso de las oclusiones, es de recibo pensar que es necesario que la suplencia del territorio coronario se produzca desde otros puntos al estar interrumpida la continuidad luminal. Esta podrá proceder del mismo territorio (homocoronaria) o del territorio de la otra arteria coronaria (heterocoronaria), bien a través de otras ramas o bien a través de la recanalización de la lesión que permitan el relleno del lecho microvascular y, por ende, de los vasos epicárdicos. Las consecuencias sobre el miocardio distal también podrán ser similares a las de las lesiones estenosantes, pero con mayor probabilidad, el vaso distal no suele mantenerse permeable si no tiene territorio miocárdico viable a su cargo (que es donde precisamente existirá la microvascularización a través de la que recibirá el relleno). Sin embargo, como comentaremos a continuación, la concepción excesivamente simplista del diagnóstico y abordaje de la enfermedad coronaria epicárdica, probablemente penalice de forma particular al mejor conocimiento y enfoque terapéutico del escenario de enfermedad arterial coronaria con lesiones oclusivas.
El estudio en cuestión que analizamos trata de un subanálisis del ensayo REGROUP, donde se seleccionaron los 453 pacientes que presentaron alguna oclusión coronaria al ser revascularizados. Los 696 restantes se utilizaron como controles. Los grupos no fueron perfectamente comparables en las variables preoperatorias y periprocedimiento y no se aplicó ningún tipo de ajuste. De esta forma, el grupo con oclusiones coronarias presentó menores tasas de intervencionismo coronario previo, mayor complejidad anatómica por la puntuación SYNTAX y menor frecuencia de enfermedad de tronco coronario izquierdo, entre otras variables significativamente diferentes. Tras un seguimiento medio de 4,7 años, la tasa de eventos cardiovasculares mayores no fue significativamente diferente (23% vs. 22%), como tampoco lo fue cuando se comparó la revascularización completa o no dentro del grupo de pacientes con lesiones oclusivas (23% vs. 25%). Tan sólo, en pacientes con dominancia coronaria derecha, la revascularización de las lesiones oclusivas en dicho territorio sí se asoció con una mejoría de las tasas de mortalidad por todas las causas (HR = 0,38; IC95% = 0,17 – 0,843), sin que existieran diferencias sobre las tasas de angina tras revascularización.
Los autores concluyen que, según los hallazgos del análisis post-hoc del estudio REGROUP, ni la presencia de lesiones coronarias oclusivas ni el haber conseguido una revascularización completa de las mismas se asoció con tasas diferentes de eventos cardiovaculares mayores o de la sintomatología tras la revascularización. Sin embargo, parece existir un beneficio pronóstico en la revascularización de las lesiones oclusivas de la arteria coronaria derecha.
COMENTARIO:
La revascularización de la enfermedad miocárdica parte de la premisa de que, las lesiones significativas de los vasos epicárdicos (estenosis >70%, salvo en el tronco coronario izquierdo, >50%), producen una resistencia al flujo que no se puede suplir por medio de la completa disregulación de los esfínteres precapilares (anulación de resistencias vasculares arteriolares) ni incrementando la extracción de oxígeno del miocardio (que por la mayor afinidad de la mioglobina miocárdica respecto de la hemoglogina, ya es casi máxima de forma fisiológica). Por ello, ante situaciones de incremento de la demanda de oxígeno, surge una limitación para incrementar el flujo sanguíneo del territorio miocárdico afecto, única forma fisiológica para adaptar la oferta a la demanda, sobreviniendo la isquemia. Es por ello por lo que, su tratamiento mediante técnicas de revascularización debe corregir dicho disbalance.
Esta concepción es válida para modelos, especialmente de enfermedad de 1 vaso y en condiciones de desarrollo de estenosis agudas. Sin embargo, la enfermedad coronaria es un proceso mucho más complejo, que añade fenómenos de disfunción endotelial, formas de isquemia no oclusiva (MINOCA) y suplencias entre territorios por el desarrollo de colateralidad a medida que progresan las estenosis de una enfermedad crónica, típico escenario de la enfermedad multivaso estable.
Por todo ello, pensar que se puede ofrecer beneficio clínico tratando toda lesión epicárdica significativa que se advierte en la coronariografía, aunque es la piedra angular del tratamiento de la cardiopatía isquémica, dista de ser un enfoque preciso. Es cierto que, el gran volumen de pacientes afectados por la enfermedad se beneficiará de este tipo de abordaje, pero no necesariamente la totalidad.
Estos hechos llevan a la aparición de discrepancias del trabajo analizado con otros previos, como el ensayo SYNTAX o el registro multicéntrico canadiense de oclusiones coronarias totales, donde se obtuvieron resultados diametralmente opuestos: los pacientes en los que se trataron las lesiones coronarias oclusivas, es decir, se consiguió una revascularización completa, tuvieron beneficio clínico tanto en supervivencia como sintomático.
El trabajo analizado atiende a diferentes limitaciones bajo las que, probablemente, subyazgan algunos de sus resultados. Debemos considerar que no es un estudio aleatorizado, ya que es un subanálisis de otro trabajo diseñado con otro fin, por lo que podemos poner en entredicho las conclusiones obtenidas, pudiendo llegar a considerarlo como un simple generador de hipótesis. El ensayo REGROUP fue diseñado para valorar los resultados de los injertos de vena safena extraídos por vía endoscópica frente abierta, pudiendo influir esta circunstancia en los resultados obtenidos. Y aunque las tasas en las que los injertos venosos procedentes de la extracción endoscópica no fueron diferentes, se desconoce si la calidad de los injertos utilizados fue igualmente simétrica en ambos grupos de estudio. Recordemos que los resultados atesorados por la revascularización quirúrgica en todos los ensayos clínicos de los que estamos tan orgullosos utilizan injertos extraídos por vía abierta y con configuraciones de un injerto-un vaso, con la sola permisividad del uso de la arteria mamaria interna izquierda in situ y, muy escasamente, configuraciones de injerto compuesto con las arterias mamarias anastomosadas en T.
Es de agradecer que el trabajo mencione si los injertos que trataron los vasos ocluidos fueron funcionalmente viables, a través de medición intraoperatoria. Este aspecto es clave para entender los resultados obtenidos, sobre todo en el contexto del tratamiento de lesiones oclusivas donde el lecho distal podría estar comprometido. El hecho de tratar todos los vasos afectos no implica conseguir necesariamente una revascularización completa (al menos desde el punto de vista anatómico). No se consiguió una revascularización de las lesiones oclusivas en el 17,6% de los casos. No obstante, este dato se suma a otro tremendamente llamativo como que, la revascularización completa sólo se alcanzó en el 68% de los pacientes del grupo con oclusión coronaria y en el 71% de los controles, ambos resultados muy pobres para considerar que se ha ofrecido una revascularización de calidad. Se desconoce el criterio seguido para considerarla como incompleta (funcional vs. anatómico) pero la media de 3.2-3.1 injertos por procedimiento da más a entender que se aproximase más al criterio funcional, pudiendo generar todavía mayor impacto una tasa tan alta de injertos disfuncionantes. Esta práctica quirúrgica se une a la de datos propios de la práctica quirúrgica americana: revascularización con circulación extracorpórea, uso de doble arteria mamaria interna en el 9-10% de los casos, uso anecdótico (1%) de la arteria radial, revascularización arterial múltiple en sólo el 10-11% de los casos.
El beneficio observado con la revascularización del territorio derecho contrasta con lo ocurrido en el territorio izquierdo. A este efecto, se abren dos posibles justificaciones para dicho resultado. La primera, que la suplencia de territorios izquierdos sea más eficaz, ya que cuenta con la vía homo y heterocoronaria, frente al territorio derecho que suele depender en mayor medida de la vía heterocoronaria. En segundo lugar, la atomización de la casuística comporta que el análisis por separado de los casos de oclusión del territorio de la arteria descendente anterior y el territorio de la arteria circunfleja llevasen a una infrarrepresentación frente a los acaecidos en la arteria coronaria derecha (que además más frecuentemente sufre de fenómenos oclusivos), por lo que estaríamos ante una situación de infrapotencia estadística a la hora de detectar diferencias significativas.
En lo que se refiere a la ausencia de diferencias al respecto del beneficio sintomático de la revascularización, esto se puede justificar por dos aspectos. El primero, el analizado por los autores: los pacientes con enfermedad coronaria oclusiva ya de por si presentan tasas de angina menores, al presentar territorios con escara, por lo que no habría tanta diferencia con el resultado sintomático tras la revascularización. La otra justificación parte de los resultados anteriormente expuestos, con una calidad de revascularización discreta que no habría permitido demostrar el beneficio de la restauración del flujo coronario en todos los territorios, bien por el tan frecuente fallo de injertos o porque la imposibilidad de abordar algunas de las lesiones oclusivas.
Para concluir, me gustaría finalizar con la siguiente reflexión. El intervencionismo estructural nos ha demostrado que el rizo diagnóstico podría rizarse más aún para el abordaje de la enfermedad valvular y que, más allá de la simple ecografía con la que se remitían los pacientes para ser intervenidos, estudios diagnósticos más precisos podían caracterizar con mucha más precisión la enfermedad y, por ende, su abordaje. El intento fallido del estudio FAME III en propulsar la revascularización percutánea de la enfermedad multivaso apoyándola en el estudio funcional, nos dejó entrever que también podría refinarse el diagnóstico de la enfermedad coronaria. Yendo al extremo contrario de la oclusión coronaria, todavía son pocos los casos remitidos para cirugía donde las lesiones intermedias no son convenientemente analizadas con estudio funcional. En el caso de las oclusiones, considerar análisis funcionales como estudios de viabilidad o de provocación de isquemia (gammagrafía de estrés, estudio de la suplencia coronaria con fenómenos de robo como el provocado por el regadenosón etc.) que demuestren la existencia de isquemia o que el territorio, aun con el vaso ocluido, está correspondiente suplido, siguen siendo una quimera. Y esto conduce a una morbilidad innecesaria con la extracción de injertos, prolongación de tiempos quirúrgicos, incremento de la complejidad para construir baipases que resultan con índices de pulsatilidad limítrofes y flujos intraoperatorios que te dejan igual de hibernado que el miocardio a su cargo.
En consecuencia, por el momento, lo que nos queda es seguir tratando este tipo de lesiones cuando el vaso distal es permeable y de adecuada calidad, particularmente en lo que se refiere al territorio de la arteria coronaria derecha, para seguir ofreciendo una revascularización lo más completa posible… aunque no sea lo perfecto para todos los casos.
REFERENCIA:
Gikandi A, Stock EM, Dematt E, Quin J, Hirji S, Biswas K, Zenati MA. Chronic total occlusions and coronary artery bypass grafting outcomes. J Thorac Cardiovasc Surg. 2025 Jul;170(1):216-227.e3. doi: 10.1016/j.jtcvs.2024.08.016.