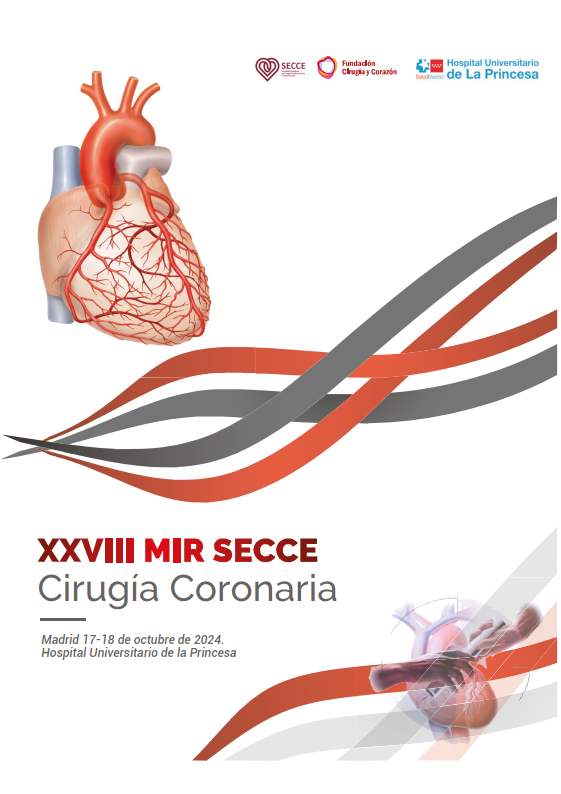Una década da para muchos cambios: una pandemia que paralizó el mundo, la aparición de la tecnología CRISPR de edición genética, la irrupción de la inteligencia artificial, la consolidación de la realidad virtual y la impresión 3D. Y, por consiguiente, el caso del manejo de la insuficiencia cardíaca pediátrica no iba a ser menos. La actualización de la guía ISHLT 2025 sobre insuficiencia cardíaca en el paciente pediátrico amplía, moderniza y refina la versión de 2014. Estas guías se enfocan concretamente en el manejo de la insuficiencia cardíaca infantil debido a disfunción miocárdica.
Siendo fiel a la filosofía de su predecesora, la nueva guía enfatiza sobre el abordaje multidisciplinar y prima la prudencia con respecto a sus recomendaciones dada la escasez de ensayos clínicos aleatorizados en la población pediátrica. El rol del cirujano cardiovascular sigue siendo esencial desde las fases tempranas del tratamiento para poder planificar el curso del paciente, especialmente si es un caso de cardiopatía congénita severa o necesita alguna asistencia circulatoria.
Desde el punto de vista conceptual, la ISHLT 2025 redefine la insuficiencia cardíaca en Pediatría como un síndrome heterogéneo con bases fisiopatológicas diversas, que no debe extrapolarse directamente de la experiencia en adultos. La clasificación clínica y funcional siguen siendo según las escalas de Ross o NYHA. Aunque se perfilan dos fenotipos diferenciados de insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida (HFrEF) y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (HFpEF), se incorpora además la categoría intermedia de fracción de eyección levemente reducida. Este cambio obedece al reconocimiento de fenotipos específicos en la población pediátrica, especialmente en pacientes con cardiopatías congénitas o miocardiopatías restrictivas, donde el fallo cardíaco puede manifestarse con fracción de eyección aparentemente normal pero con grave disfunción diastólica.
En el apartado diagnóstico, la guía de 2025 enfatiza un abordaje multimodal que combine la evaluación clínica tradicional con biomarcadores y técnicas avanzadas de imagen. Se destaca que los signos clásicos de insuficiencia cardíaca en adultos (como disnea o edemas) pueden estar ausentes o ser inespecíficos en los niños. Por ello, se recomienda prestar atención a manifestaciones como la dificultad para alimentarse, el retraso ponderal o la intolerancia al ejercicio. De hecho, cada etapa vital tiene una sintomatología diferenciada, siendo típica la dificultad para alimentarse en niños pequeños y el dolor abdominal en adolescentes. Los biomarcadores natriuréticos (BNP y NT-proBNP) se consolidan como herramientas de monitorización, con puntos de corte ajustados por edad y peso. Además, la troponinemia ultrasensible se incluye como marcador pronóstico, especialmente útil para detectar daño miocárdico subclínico en fases iniciales.
Los avances tecnológicos se han notado en el curso de esta década. La ecocardiografía sigue siendo la piedra angular, pero se recomienda incorporar parámetros de strain longitudinal global para la detección precoz de disfunción subclínica. La resonancia magnética cardíaca adquiere protagonismo por su capacidad para caracterizar el tejido miocárdico, cuantificar fibrosis y evaluar la respuesta terapéutica. La tomografía computarizada, por su parte, se reserva para estudios anatómicos complejos o pacientes con dispositivos incompatibles con RM. La guía reconoce también el papel creciente de la inteligencia artificial en la interpretación de imágenes, aunque subraya que su aplicación pediátrica aún requiere validación prospectiva.
Una novedad sustancial de la ISHLT 2025 es la integración de la genética y la biología molecular en el proceso diagnóstico. A diferencia de la guía de 2014, que consideraba la genética una herramienta complementaria, la nueva versión la establece como pilar fundamental del estudio etiológico en todos los pacientes con miocardiopatía de origen no aclarado o con antecedentes familiares de muerte súbita o insuficiencia cardíaca. Se recomiendan paneles genéticos ampliados o secuenciación del exoma, siempre acompañados de asesoramiento genético especializado. Se reconoce el impacto clínico de la identificación de variantes patogénicas en genes como MYH7, TNNT2 o LMNA, ya que permiten estratificar el riesgo, orientar el seguimiento familiar y adaptar las decisiones terapéuticas.
En cuanto al tratamiento médico, la guía de 2025 actualiza de manera exhaustiva el uso de fármacos moduladores neurohormonales, incorporando evidencias procedentes de ensayos pediátricos y extrapolaciones prudentes de estudios en adultos jóvenes. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y los betabloqueadores continúan siendo la base del tratamiento, pero la nueva guía detalla algoritmos específicos de titulación y monitorización. Se hace especial hincapié en el ajuste progresivo de dosis en función del peso y la superficie corporal, así como en la necesidad de una estrecha vigilancia hemodinámica durante las fases iniciales de la terapia.
El mayor avance farmacológico reside en la introducción del sacubitril/valsartán (ARNI) como opción de primera línea en pacientes con HFrEF refractarios al tratamiento convencional. Basándose en los resultados del estudio PANORAMA-HF, la guía recomienda su uso en niños mayores de un año, siempre que se administre bajo supervisión especializada. La evidencia muestra mejoras en biomarcadores y en la capacidad funcional, con un perfil de seguridad favorable. Paralelamente, se consolida el uso de ivabradina en pacientes con frecuencia cardíaca elevada pese al betabloqueo óptimo, respaldada por estudios que demuestran mejora en la clase funcional y la tolerancia al ejercicio. Por otro lado, gracias al ensayo clínico VICTORIA en adultos, se considera vericiguat (agonista de la guanilato ciclasa) como una nueva posibilidad de tratamiento. No obstante, tendremos que esperar a los resultados del ensayo clínico VALOR para ver si verdadera utilidad en los pacientes pediátricos.
La ISHLT 2025 también introduce una discusión sobre los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2i), fármacos que han revolucionado el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en adultos. Aunque los datos pediátricos son aún limitados, la guía reconoce su potencial beneficio hemodinámico y metabólico, alentando su uso dentro de ensayos clínicos o registros controlados.
En el manejo de la insuficiencia cardíaca aguda, la nueva guía mantiene el enfoque basado en la estabilización hemodinámica inmediata, pero actualiza las recomendaciones sobre el uso de inotropos y vasodilatadores. La milrinona y la dobutamina siguen siendo las principales opciones para soporte agudo, mientras que el levosimendán se menciona como alternativa en casos refractarios. Se desaconseja el uso prolongado de inotropos sin una estrategia puente claramente definida hacia trasplante o recuperación. Asimismo, se enfatiza la importancia de la monitorización invasiva en unidades especializadas, así como la reevaluación frecuente del estado de perfusión y de la función orgánica.
El soporte circulatorio mecánico es uno de los ámbitos con mayor desarrollo en la guía de 2025. Se establece una clasificación funcional de los dispositivos en tres categorías: puente a trasplante, puente a recuperación y terapia de destino. La indicación de asistencia ventricular debe basarse en criterios objetivos de disfunción grave, refractariedad al tratamiento médico y deterioro progresivo de órganos diana. Los dispositivos pulsátiles como el Berlin Heart EXCOR siguen siendo la referencia en lactantes y niños pequeños, mientras que los sistemas de flujo continuo se consolidan en adolescentes con anatomía compatible. La guía ofrece pautas específicas sobre anticoagulación, prevención de trombosis e infecciones, así como sobre la transición a trasplante.
El trasplante cardíaco pediátrico recibe un tratamiento más extenso y detallado en la versión de 2025. Se redefinen los criterios de selección, enfatizando la evaluación multidimensional que incluye parámetros clínicos, bioquímicos, psicológicos y sociales. La guía establece que la decisión de trasplante debe considerar no solo la función cardíaca, sino también la capacidad de adherencia familiar y la expectativa de calidad de vida. Se recomienda una integración temprana de los equipos de soporte psicosocial y nutricional, y se propone una transición estructurada hacia la atención del adulto para garantizar continuidad asistencial. Los resultados recientes de los registros PHTS y ACTION respaldan estas recomendaciones, mostrando mejoras significativas en la supervivencia postrasplante y la reducción de complicaciones infecciosas y de rechazo.
En los pacientes con cardiopatías congénitas, la guía de 2025 introduce un cambio de paradigma. Reconoce que el fallo cardíaco en este grupo tiene mecanismos fisiopatológicos distintos, a menudo ligados a sobrecarga de volumen, hipertensión pulmonar o morfología ventricular sistémica derecha. Se recomienda un manejo específico y coordinado entre cardiólogos y cirujanos, destacando la importancia de intervenciones de corrección o paliación tempranas cuando la disfunción ventricular es reversible. Se promueve la creación de unidades especializadas en insuficiencia cardíaca congénita, capaces de abordar tanto el tratamiento médico como el quirúrgico y el soporte mecánico adaptado a la anatomía individual.
El seguimiento longitudinal del paciente con insuficiencia cardíaca pediátrica adquiere una dimensión más estructurada. Se establece un calendario de revisiones que incluye evaluación clínica, ecocardiográfica y biomarcadores cada tres a seis meses, dependiendo de la gravedad. La guía recomienda el uso de plataformas de telemonitorización y registros electrónicos para optimizar la adherencia y detectar precozmente las descompensaciones. La inteligencia artificial se menciona como herramienta emergente en la predicción de eventos, aunque aún se considera en fase experimental.
En cuanto a la calidad de vida, la ISHLT 2025 incorpora un enfoque biopsicosocial integral. Se promueve el uso de cuestionarios validados y la inclusión de intervenciones de rehabilitación cardiopulmonar, fisioterapia y apoyo psicológico. La guía enfatiza que el impacto emocional en el paciente pediátrico y su familia debe ser una prioridad en la planificación terapéutica, equiparable en importancia a los objetivos hemodinámicos. El acompañamiento escolar, la reintegración social y la educación sanitaria familiar forman parte del manejo estándar.
Finalmente, la guía dedica un extenso apartado a las líneas futuras de investigación. Se identifican lagunas en el conocimiento relacionadas con la eficacia de los nuevos fármacos en niños, la adaptación de los dispositivos de asistencia a tamaños corporales pequeños y la necesidad de definir mejor los fenotipos de HFpEF pediátrica. Se alienta el desarrollo de redes colaborativas internacionales y la creación de registros homogéneos para fortalecer la evidencia y orientar políticas de salud pública. El documento concluye que la insuficiencia cardíaca pediátrica debe abordarse como una entidad en evolución constante, donde la medicina de precisión, la genética y la inteligencia artificial desempeñarán un papel determinante en la próxima década.
COMENTARIO:
En síntesis, la ISHLT 2025 no solo actualiza el conocimiento acumulado, sino que redefine los cimientos del manejo clínico de la insuficiencia cardíaca infantil. La transición desde un enfoque sintomático hacia una estrategia integral, genética y tecnológica representa un cambio de paradigma. Los avances en farmacoterapia, diagnóstico genético, soporte mecánico y atención centrada en la familia configuran un nuevo estándar de cuidado. Con esta guía, la ISHLT consolida una visión actualizada, colaborativa y basada en la evidencia, del manejo contemporáneo de nuestros pacientes pediátricos. Siguen existiendo interrogantes aún sin resolver: no se profundiza en usos concretos de inteligencia artificial o aprendizaje automático para estos pacientes, no se hace mención del valor de la realidad virtual e impresión 3D para el estudio y planificación quirúrgico o percutáneo del tratamiento, no se aborda el concepto de asistencia mecánica como terapia de destino, no se ofrecen directrices sobre la telemonitorización de estos pacientes. Las guías del 2025 han introducido un gran avance con respecto a las del 2014, esperemos que la siguiente actualización no sea dentro de otra década.
REFERENCIA:
Irving C, Azeka E, Adorisio R, Blume ED, Bogle C, Chubb H. The International Society for Heart and Lung Transplantation Guidelines for the Management of Pediatric Heart Failure (Update From 2014). J Heart Lung Transplant. 2025 Oct;44(10):e21-e71. doi: 10.1016/j.healun.2025.06.003.