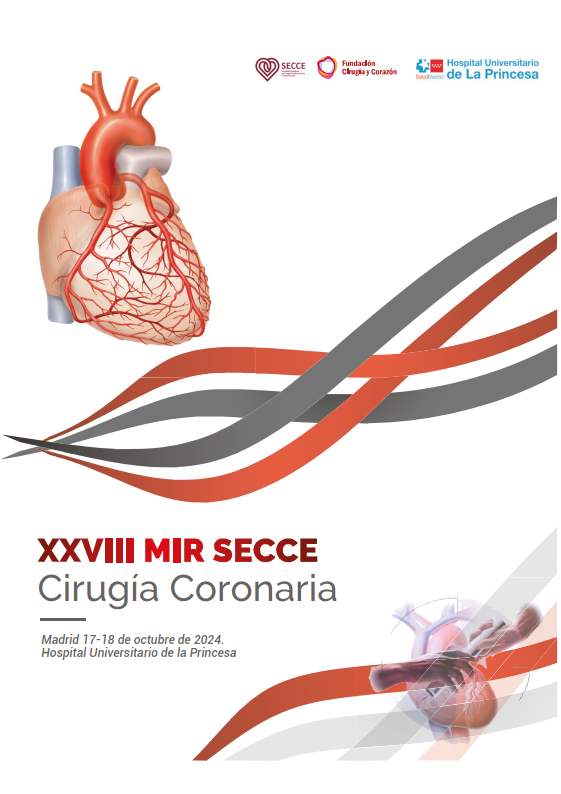No es la primera vez que en este blog hacemos referencia a las notables diferencias en el manejo de una misma patología a uno y otro lado del océano Atlántico. Fruto de enormes diferencias en la estructura y concepción del sistema sanitario, así como de la interpretación de la evidencia científica o de los requisitos exigidos por las agencias reguladoras de tecnología biomédica y agentes farmacológicos, surgen puntos de vista con notable discordancia.
Nada más lejos de dicha realidad, las actuales guías de práctica clínica de la AHA-ACC y de la STS, ambas de 2022, no recomiendan bajo una clase IIb el tratamiento intervencionista (TEVAR) de las formas no complicadas, excepto casos muy seleccionados y sin claros criterios de selección, mientras que en las europeas EACTS/STS de 2024 lo recomiendan con una clase IIa, con o sin factores de riesgo.
Pero antes de ahondar en este aspecto fruto de la principal controversia, realizaremos un análisis crítico de la revisión para ahondar en las notables diferencias en la concepción, de los autores en general y de la escuela americana en particular, de una patología como la disección aórtica tipo B.
La clasificación propuesta llama la atención por no atender a la clasificación TEM, ampliamente aceptada y con amplia capacidad descriptiva, adaptable a cualquier escenario clínico. Proponen, por el contrario, adoptar la clasificación propuesta por la SVS-STS, que combina la clasificación de DeBakey con la de Ishimaru. Esta última fue definida como un lenguaje común para diseñar el abordaje transcatéter pero, en este caso, se emplea para conocer el grado de extensión de la disección. De esta forma, se concibe como disección tipo A aquella que afectase a las zonas 0 y 1; la B sería aquella que asentase en zona 2 y posteriores, sin afectar a las zonas 0 ni 1. En ambas clasificaciones, se concibe la presencia de la puerta de entrada como proximal a la disección. Y aunque estas son las formas de presentación clínica más frecuentes, esto hace que no se conciban variantes como la disección tipo no A no B o formas retrógradas. Y, por supuesto, tampoco se indican otros factores como la presencia o no de malperfusión, clínica o radiológica.
La indicación de tratamiento médico inicial con analgesia y, secuencialmente betabloqueantes e hipotensores, es clase I en todas las guías clínicas. A tal efecto, el documento propone un algoritmo de manejo, nuevamente, con un carácter marcadamente conservador. Se indica TEVAR para aquellas formas agudas complicadas, reservándose para fases subaguda y crónica tratamiento quirúrgico o intervencionista cuando cumplan criterios clásicos basados en diámetro (>55 mm), crecimiento patológico (>5 mm/6 meses) o desarrollo de eventos agudos como malperfusión o rotura.
El papel del tratamiento precoz en fase subaguda es motivo de análisis amplio en el resto del documento y nos permite enlazar con la revisión de indicaciones que hicimos al principio. En primer lugar, el timing plantea la posibilidad de tratar la disección en fase subaguda o ya crónica. Esta primera, presenta un remodelado suficiente para reducir el riesgo de perforación durante los procedimientos transcatéter pero no tan avanzado que genere aneurismatizaciones insalvables para la navegación o el sellado de los cuellos de las endoprótesis. Abordar siempre en la fase crónica conlleva el riego de perder la oportunidad endovascular, con la morbimortalidad derivada de los abordajes abiertos amén del acúmulo de eventos agudos en aortas en las que no se reconduce el curso de su remodelado. Otro aspecto del timing es si considerar el tratamiento sistemático de pacientes en fase aguda o seleccionar a candidatos de riesgo de mala evolución. A este efecto, la evidencia procede fundamentalmente de dos trabajos, el ADSORB y el INSTEAD, con su extensión de seguimiento INSTEAD-XL. Ambos fueron trabajos aleatorizados con un número de pacientes pequeño, 140 y 31 pacientes, respectivamente, que plantearon tratar pacientes consecutivos en fase subaguda de sus disecciones tipo B no complicadas con endoprótesis que cubriesen la puerta de entrada. En todos ellos el tratamiento intervencionista demostró clara tasas de mejor remodelado aórtico, que sólo se tradujeron en una supervivencia mejorada en el estudio INSTEAD-XL que prolongó el seguimiento a 5 años.
Aunque se han propuesto múltiples predictores de mala evolución de la disección tipo B no complicada en fase subaguda (diámetro máximo 40 mm, lumen falso mayor de 22 mm, puerta de entrada mayor de 1 cm, puerta de entrada en la curvatura menor, crecimiento respecto del diagnóstico >5 mm), la mayoría no parten de los anteriores estudios aleatorizados sino de series descriptivas que identificaban subgrupos de pacientes con mala evolución. No obstante, en la experiencia clínica, es difícil no encontrar alguno de los anteriores criterios en la mayor parte de casos de disección tipo B no complicada, lo cual haría pensar que una estrategia sistemática tuviera sentido. Sin embargo, este es mi punto de vista y sigo abogando por justificar el tratamiento por alguno de los anteriormente mencionados, pudiendo quedar casos particulares para tratamiento médico exclusivo al poder presentar un potencial buen pronóstico.
En lo que se refiere al abordaje técnico, conciben una técnica de cierre de la puerta de entrada con endoprótesis sellada en zona 3. Si requiere abordar la zona 2, estrategias como TEVAR combinado con bypass carótida subclavio parece tener que convivir con una nueva alternativa de endoprótesis con rama lateral que sella a ras de arteria carótida izquierda (zona 2) dejando permeable con dicha rama la arteria subclavia (endoprótesis Gore TAG®). Desaconsejan estrategias previas como el PETTICOAT que extendía distalmente el tratamiento de la endoprótesis cubierta con un stent abierto para favorecer el remodelado y tratar de corregir situaciones de malperfusión, que en el 80% de los casos refiere que son de causa dinámica. Esta prometedora estrategia hubiera permitido mejorar el remodelado aórtico minimizando efectos de isquemia medular al no tratarse de stent cubierto y simplificar el abordaje de la malperfusión respecto de los procedimientos de BEVAR, FEVAR o combinaciones, más adecuados para la patología aneurismática. Los estudios STABLE I y II y el STABILISE dieron al traste con la técnica la presentar resultados deficientes de remodelado y complicaciones relacionadas con el stent.
COMENTARIO:
En definitiva, esta revisión no hace sino aportar un punto de vista de abordaje de la disección tipo B que me retrotrae a mi etapa MIR. A pesar de las mayores restricciones del marcado CE que las del FDA, la disponibilidad de la totalidad del catálogo de dispositivos en nuestro medio hace que la mentalidad europea sea mucho más proactiva, entendiendo y abordando mejor la fisiopatología del remodelado aórtico. Ello ha llevado a los europeos a confiar más en una evidencia, todavía débil, que apoya el tratamiento de la disección tipo B en su fase subaguda (48 horas-14 días). Quizá, a este lado del Atlántico, no estemos dispuestos a pagar el arancel que supone un manejo en fase crónica todavía basado en criterios de diámetro máximos de la disección aneurismatizada.
REFERENCIA:
Mussa FF, Kougias P. Management of Acute Type B Aortic Dissection. N Engl J Med. 2025 Sep 4;393(9):895-905. doi: 10.1056/NEJMra2405257.