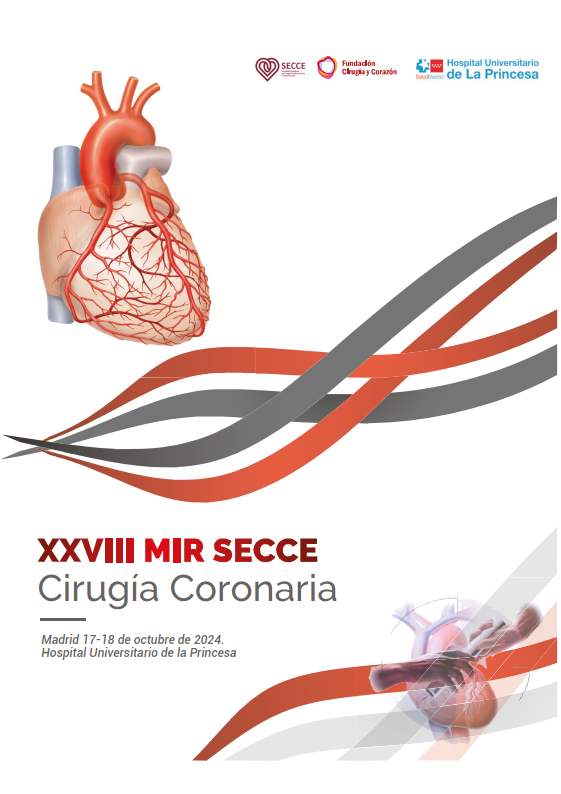Presentadas durante el congreso de la ESC 2025 en Madrid, estas guías suponen un giro relevante respecto a la edición de 2021. Adoptan una actitud más proactiva, orientada a intervenir antes y menos invasivamente, apoyándose en la evidencia acumulada de ensayos aleatorizados y registros del “mundo real”. Refuerzan además el papel de los Heart Valve Teams y las Heart Valve Networks, promueven una medicina más personalizada y colocan la tomografía computarizada como prueba de primera línea para descartar enfermedad coronaria antes de una intervención valvular.
Más allá del cambio de tono hacia una visión más centrada en el paciente, las guías introducen modificaciones concretas que impactan directamente en la práctica quirúrgica y en la toma de decisiones compartidas entre cardiólogos y cirujanos. A continuación, se ofrece un resumen divulgativo de los principales cambios desde una perspectiva quirúrgica, sin pretender abordar todos los matices ni la evidencia que los sustenta. En el comentario final, se incluye una reflexión crítica personal sobre los aspectos que más afectan a nuestra práctica diaria.
1. Válvula aórtica
1.1 Estenosis aórtica
El cambio más significativo es la anticipación del momento de la intervención. Ahora se contempla tratar a pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa de alto gradiente y función ventricular preservada, siempre que el riesgo del procedimiento sea bajo y exista evidencia de progresión rápida, fibrosis miocárdica o elevación de biomarcadores (NT-proBNP o troponinemia). Este enfoque abandona parcialmente la estrategia de watchful waiting y refleja la evidencia de un beneficio pronóstico con la intervención precoz.
La edad umbral para TAVI desciende de 75 a 70 años en válvulas aórticas tricúspides con anatomía adecuada, recomendándose el abordaje transcatéter a partir de esa edad y la cirugía como opción estándar por debajo de ella en pacientes con expectativa de vida larga y anatomía favorable. También se actualiza el papel del TAVI no transfemoral, que se acepta como alternativa válida en pacientes no candidatos ni a cirugía ni a acceso femoral.
El texto enfatiza la necesidad de individualizar la decisión en función de la anatomía, la durabilidad esperada de la prótesis y la estrategia de lifetime management, aunque esta última se vuelve menos clara al introducir un punto de corte por edad más rígido y temprano.
1.2 Insuficiencia aórtica
La principal novedad es la posibilidad de considerar TAVI en pacientes sintomáticos inoperables con anatomía adecuada, una opción que hasta ahora no figuraba en las guías.
Se afinan además los criterios quirúrgicos en pacientes asintomáticos, estableciendo nuevos umbrales de función y tamaño ventricular (LVESDi >22 mm/m², LVESVi >45 mL/m² o FEVI ≤55%) como indicación para cirugía en centros con alta experiencia y pacientes con bajo riesgo operatorio, criterios que buscan identificar disfunción ventricular subclínica antes de la caída franca de la FEVI.
Por último, las guías otorgan un impulso decidido a la reparación valvular aórtica en centros con experiencia, cuando se prevén resultados duraderos, reforzando su papel frente al reemplazo en pacientes jóvenes y con válvula bicúspide.
2. Válvula mitral
2.1 Insuficiencia mitral primaria (degenerativa)
Las nuevas guías refuerzan la reparación quirúrgica como tratamiento de elección en la mayoría de los pacientes con insuficiencia mitral primaria severa y anatomía reparable, preferiblemente en centros con alta experiencia.
Sin embargo, el cambio más relevante es el adelanto de la indicación quirúrgica: ahora se recomienda intervenir antes en pacientes asintomáticos y de bajo riesgo quirúrgico, si concurren al menos tres factores adicionales como fibrilación auricular, hipertensión pulmonar, dilatación significativa de la aurícula izquierda o insuficiencia tricuspídea asociada. Este matiz introduce una aproximación más proactiva, orientada a evitar la progresión irreversible de la disfunción auricular y ventricular.
Asimismo, se reconoce el valor de la cirugía mínimamente invasiva en centros expertos, destacando su potencial para acortar la recuperación y mejorar la calidad de vida, sin comprometer los resultados de durabilidad.
En paralelo, las terapias transcatéter ganan terreno. El TEER (transcatheter edge-to-edge repair: Abbott MitraClip® o Edwards PASCAL®) pasa a ser una opción de consideración en pacientes sintomáticos de alto riesgo quirúrgico con anatomía favorable (IIa), siempre que el resultado esperado sea comparable al quirúrgico.
2.2 Insuficiencia mitral secundaria (funcional)
En este campo, las guías introducen una distinción formal entre dos fenotipos: la insuficiencia mitral ventricular y la auricular, con implicaciones terapéuticas específicas.
En la insuficiencia mitral secundaria ventricular (SMR ventricular), el cambio más relevante es la elevación del TEER a recomendación clase I A, en pacientes sintomáticos con FEVI <50%, regurgitación severa persistente y criterios anatómicos favorables, pese a tratamiento médico y resincronización optimizados. Esta actualización consolida el TEER como tratamiento de referencia en un grupo cada vez más amplio de pacientes, aunque la evidencia procede principalmente de poblaciones con perfil COAPT (regurgitación proporcionada, ventrículo no excesivamente dilatado y control médico óptimo).
En la insuficiencia mitral secundaria auricular (SMR auricular), se recomienda la cirugía con ablación de FA y cierre de orejuela izquierda cuando la anatomía y la función ventricular lo permiten, reservando el TEER para pacientes no candidatos a cirugía tras optimización del tratamiento médico y del control del ritmo.
Las guías insisten en que la selección del paciente sigue siendo crítica, subrayando la necesidad de evaluación multimodal y discusión en el Heart Team.
2.3 Estenosis mitral
Los cambios son menores, pero se actualiza el abordaje de la estenosis mitral degenerativa calcificada. En este contexto, se introduce por primera vez la posibilidad de reemplazo mitral transcatéter (TMVI) en pacientes con anillo mitral calcificado (valve-in-MAC) y alto riesgo quirúrgico, siempre en centros con experiencia específica.
La valvuloplastia percutánea con balón sigue siendo la primera opción en la enfermedad reumática cuando la anatomía lo permite, mientras que la cirugía continúa indicada en presencia de calcificación avanzada, trombo auricular y/o insuficiencia mitral significativa asociada.
3. Válvula tricúspide y pulmonar
3.1 Válvula tricúspide
Las guías 2025 otorgan a la tricúspide un protagonismo inédito. Por primera vez, se recomienda una evaluación sistemática y multidisciplinar por el Heart Team antes de cualquier intervención, reflejando el creciente reconocimiento del impacto pronóstico de la insuficiencia tricuspídea significativa.
Se refuerza la recomendación de reparación quirúrgica concomitante durante cirugía valvular izquierda, con clase I en casos de insuficiencia tricuspídea severa y recomendación de “debería considerarse” en casos de insuficiencia moderada con dilatación del anillo (≥40 mm o >21 mm/m²). Esta actualización pretende evitar la progresión de la regurgitación y reducir la necesidad de reoperaciones tardías.
La gran novedad es la inclusión formal del tratamiento transcatéter (TTVI), que obtiene una recomendación clase IIa A en pacientes sintomáticos de alto riesgo quirúrgico, con anatomía adecuada y sin disfunción ventricular derecha grave ni hipertensión pulmonar precapilar. Se apoyan en estudios con dispositivos como Abbott TriClip®, Edwards EVOQUE® o Cardioband®, que han mostrado mejoría de la clase funcional y de la calidad de vida, aunque con seguimiento todavía limitado. Hasta el momento, ni el TRILUMINATE Pivotal ni el EVOQUE Pivotal han demostrado una reducción de la mortalidad, aunque sí mejoría sintomática y funcional.
El documento destaca además la necesidad de una valoración anatómica exhaustiva mediante imagen multimodal (ecocardiografía 3D, TAC, RM) para seleccionar el dispositivo más adecuado y planificar el procedimiento. En conjunto, se consolida un enfoque integral de la insuficiencia tricuspídea, aunque la evidencia a largo plazo sigue siendo escasa y el entusiasmo clínico probablemente supere, por ahora, la solidez de los datos.
3.2 Válvula pulmonar
Las recomendaciones en la válvula pulmonar apenas cambian, pero se amplían las posibilidades del abordaje transcatéter. El reemplazo valvular pulmonar percutáneo (TPVR) mantiene una recomendación clase I en pacientes con disfunción significativa de conductos o bioprótesis previas, con resultados ya bien establecidos.
La innovación tecnológica ha permitido ampliar los límites anatómicos de la intervención, lo que extiende sus indicaciones a anatomías más complejas. Aun así, las guías insisten en la importancia de la selección cuidadosa del paciente y de la planificación mediante imagen multimodal, especialmente en el contexto de cardiopatías congénitas o anatomías no estándar. En estos casos, se remite a las guías específicas de cardiopatías congénitas, subrayando la necesidad de evaluación en centros de referencia con experiencia en procedimientos sobre cardiopatía estructural de cavidades derechas.
COMENTARIO:
Las guías ESC/EACTS 2025 tienen el mérito de dar un salto hacia una clínica más proactiva, pero ese salto no está exento de trampas. Desde mi perspectiva quirúrgica, hay al menos siete observaciones críticas que los lectores del blog deberían tener muy presentes:
Durabilidad e incertidumbre a largo plazo del TAVI en pacientes más jóvenes.
La decisión de bajar el umbral de edad a 70 años para preferir TAVI frente a cirugía parece algo prematura cuando los datos de seguimiento prolongado aún son escasos. El único ensayo aleatorizado con seguimiento a 10 años, el NOTION, mostró mortalidad combinada equivalente entre TAVI y cirugía y sin diferencias significativas en deterioro estructural valvular clínicamente relevante, pero con limitaciones importantes: población de edad avanzada (media ~79 años), prótesis de primera generación y escaso número de eventos.
En cuanto a PARTNER 3, el seguimiento a 5 años revela curvas de mortalidad que tienden a cruzarse a favor de la cirugía en torno a los 2–3 años, aunque sin significación estadística. No existen aún datos sólidos de durabilidad más allá de ese horizonte.
Además, resulta llamativo que las nuevas guías no hayan concedido peso alguno a estudios como el metaanálisis de ensayos aleatorizados publicado por Doenst et al., que documenta que, a cinco años, la única diferencia significativa entre cirugía y TAVI es una mayor incidencia de fugas periprotésicas y de implante de marcapasos en el grupo percutáneo.
En resumen, aplicar el umbral de edad de 70 años como regla fija ignora la incertidumbre estructural más allá de 5–8 años y el riesgo de reintervenciones en pacientes con expectativa de vida prolongada. Además, conviene recordar que, como han demostrado múltiples registros contemporáneos y hemos comentado en este blog en diversas ocasiones, las reintervenciones quirúrgicas tras explante de TAVI se asocian a una mortalidad significativamente mayor (15-25%) que las reoperaciones sobre prótesis convencionales, amén del lastre que conlleva el hecho de que la prótesis sea TAVI a efectos de eventos cardiovasculares futuros como el acceso coronario, el impacto de las fugas para valvulares o una mayor tasa de bloqueos de rama y necesidad de estimulación de marcapasos.
Intervención precoz en estenosis aórtica asintomática: riesgo de sobrediagnóstico y sobretratamiento.
Las guías ahora permiten intervenir a pacientes asintomáticos con progresión rápida del gradiente o carga calcífica elevada, aun sin disfunción ventricular. Loable en teoría, pero hay poca evidencia de ensayos amplios que demuestren un beneficio neto en mortalidad o eventos en ese escenario. Intervenir antes puede exponer al paciente a complicaciones sin una ganancia clara en supervivencia o calidad de vida. Se necesitan criterios más objetivos basados en imagen avanzada, biomarcadores y riesgo operatorio individual.
TEER expandido en insuficiencia mitral primaria/funcional: conflicto entre durabilidad y menor riesgo inicial.
Otorgar al TEER una clase de recomendación IIa incluso en pacientes de riesgo intermedio en insuficiencia mitral degenerativa es arriesgado. Los datos comparativos frente a cirugía reparadora son limitados y con seguimiento corto. La reparación quirúrgica bien hecha sigue siendo el estándar de durabilidad y sus resultados son incuestionables, mientras que el TEER ofrece menor riesgo inicial pero peores resultados estructurales a medio plazo.
En la insuficiencia mitral secundaria ventricular, elevar TEER a clase I A puede ampliar su uso más allá de las poblaciones tipo COAPT, olvidando que en MITRA-FR los resultados fueron neutros. La selección estricta sigue siendo esencial.
Procedimientos híbridos en el anillo mitral calcificado: una omisión relevante.
Resulta llamativo que las guías no mencionen los procedimientos híbridos para el abordaje del anillo mitral calcificado, a pesar de los buenos resultados comunicados en múltiples series recientes. En centros con experiencia, la implantación quirúrgica de prótesis percutáneas bajo visión directa y con circulación extracorpórea ha mostrado una disminución progresiva de la mortalidad en los últimos años, como hemos venido analizando en este blog. Ignorar esta alternativa deja fuera una opción terapéutica real, reproducible y cada vez más segura para pacientes de alto riesgo, en los que el valve-in-MAC puramente percutáneo continúa asociado a una mortalidad inicial elevada y a un riesgo considerable de obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo.
Terapias transcatéter en valvulopatía tricúspide: sin demostración de impacto sobre la supervivencia.
Las guías 2025 introducen una recomendación IIa para intervenciones transcatéter de cualquier tipo (Edwards TriClip®, Cardioband, Edwards EVOQUE®, válvulas transcatéter heterotópicas etc.) en la válvula tricúspide. Es un avance esperanzador, pero hasta ahora ningún ensayo ha demostrado una reducción significativa de la mortalidad ni de eventos duros. Los estudios disponibles (TRILUMINATE Pivotal y EVOQUE Pivotal, entre otros) han demostrado mejoría sintomática y de calidad de vida, pero con seguimiento limitado y sin impacto en la supervivencia. Por eso, la recomendación parece aún adelantada a la evidencia.
TC primero para estudio de la anatomía coronaria: buen principio, pero no aplicable universalmente.
Introducir la tomografía como paso inicial para descartar enfermedad coronaria puede agilizar el proceso diagnóstico. Sin embargo, en pacientes con alta probabilidad pretest, lesiones calcificadas o riesgo de omitir estenosis relevantes, la angiografía invasiva sigue siendo insustituible. Un protocolo rígido CT-first puede conducir a errores si no se adapta al contexto clínico individual.
Paradoja del lifetime management frente a reglas rígidas.
Uno de los conceptos clave de estas guías es el manejo en toda la vida (lifetime management) de la valvulopatía. Pero, paradójicamente, se imponen reglas fijas (edad 70 años, ampliación de indicaciones transcatéter) que tienden a encorsetar decisiones complejas. En la práctica, estas “guías rígidas” podrían sustituir al juicio clínico individual y la valoración anatómico-fisiológica por algoritmos simplificados, algo que sería conveniente evitar en una práctica asistencial cada vez más personalizada a las características de cada paciente.
Acepto con entusiasmo el esfuerzo de las guías 2025 por incorporar nuevas evidencias y expandir opciones terapéuticas. Pero mi posición como cirujano me obliga a recordar que las decisiones sobre patología valvular deben seguir basándose en el conocimiento anatómico, la durabilidad esperada, la experiencia del centro y el equilibrio riesgo/beneficio a largo plazo. Estas guías deben ser guías, no dogmas, y su aplicación exige criterio fino, no automatismo algorítmico.
REFERENCIA:
Praz F, Borger MA, Lanz J, Marin-Cuartas M, Abreu A, Adamo M, et al.; ESC/EACTS Scientific Document Group. 2025 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur J Cardiothorac Surg. 2025 Aug 2;67(8):ezaf276. doi: 10.1093/ejcts/ezaf276.