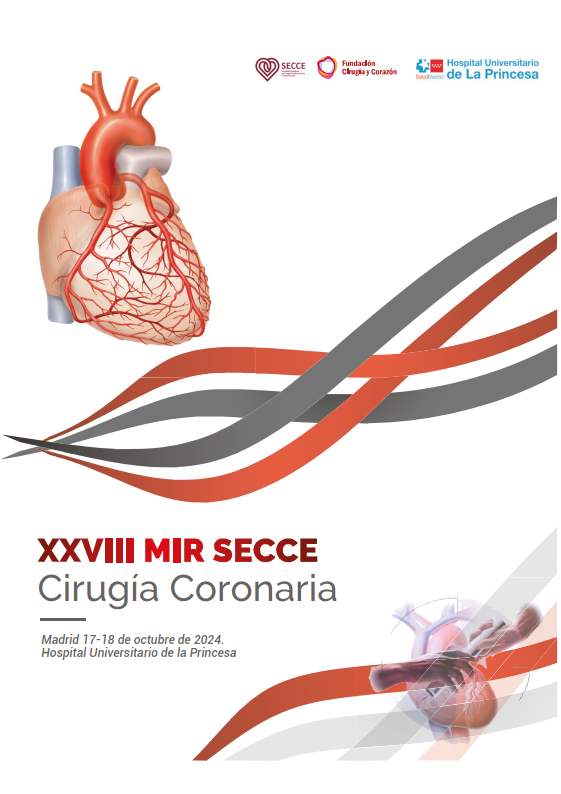La disección aórtica tipo B complicada es una urgencia vascular de alto riesgo que exige una respuesta terapéutica inmediata. Su presentación clínica puede incluir isquemia visceral, renal o medular, dolor persistente, expansión rápida o rotura inminente del falso lumen. Frente a estas situaciones, el tratamiento endovascular (TEVAR) ha desplazado al tratamiento médico exclusivo, mostrando una mejora en la supervivencia a corto plazo cuando se realiza de forma precoz y segura.
Aunque su adopción se ha generalizado, la TEVAR en fase aguda requiere una planificación anatómica precisa y una ejecución quirúrgica sin margen para errores. Cada paso —desde el acceso y la navegación hasta el despliegue del dispositivo— tiene implicaciones críticas en el resultado final. Además, la colaboración multidisciplinar entre cirujanos cardiovasculares, vasculares, radiólogos y técnicos de imagen resulta clave, ya que esta patología puede tratarse de forma distinta según la estructura de cada hospital.
El objetivo de este artículo es desgranar paso a paso los aspectos técnicos esenciales para un TEVAR seguro en el contexto de una disección tipo B complicada, destacando las decisiones quirúrgicas clave, los detalles prácticos y las recomendaciones basadas en la literatura más reciente. Para ello, procederemos a realizar recomendaciones en cada uno de los pasos de la descripción técnica del procedimiento:
- Evaluación preoperatoria y planificación anatómica
La base de una TEVAR segura y eficaz es una planificación detallada, basada en una angio-TC con reconstrucciones multiplanares. Esta debe permitir valorar con precisión la localización de la entrada proximal, la extensión de la disección, el grado de colapso del lumen verdadero y la afectación de las ramas viscerales. Para que la implantación sea viable, deben cumplirse unos criterios anatómicos mínimos: un cuello proximal de al menos 2,5 cm de aorta sana (sin disección ni trombo), un diámetro adecuado del lumen verdadero o de la aorta no disecada —ya que el oversizing, normalmente del 10–15 %, debe calcularse solo sobre tejido sano— y la ausencia de tortuosidad extrema o calcificación severa en los accesos femorales e ilíacos. Una evaluación rigurosa de estos parámetros es esencial para minimizar complicaciones, evitar endofugas y garantizar un anclaje estable del dispositivo.
La selección del acceso es también crítica. El acceso habitual es femoral bilateral, siempre guiado por eco-Doppler o radioescopia. Si hay duda sobre el calibre o la tortuosidad de los vasos, debe valorarse una abordaje femoral quirúrgico o incluso ilíaco directo, sobre todo en pacientes añosos o con enfermedad vascular periférica.
- Navegación y posicionamiento de la guía
El objetivo es siempre el mismo: alcanzar el lumen verdadero en la aorta ascendente y avanzar desde ahí de forma segura hacia distal. El procedimiento comienza con el paso de una guía hidrofílica o una guía de 0,035’’ a través del lumen verdadero hasta la aorta ascendente. Posteriormente, mediante un catéter tipo pigtail, se intercambia esta guía por una guía rígida como la de tipo Lunderquist, que proporciona soporte suficiente para el paso y despliegue de la endoprótesis.
La navegación puede resultar difícil en disecciones muy extendidas o con colapso del lumen verdadero. En estos casos, si no se dispone de IVUS, el ecocardiograma transesofágico (ETE) puede ser una herramienta fundamental para confirmar que la guía progresa por el lumen verdadero, especialmente en su segmento proximal. Es una técnica muy útil y segura en quirófanos híbridos sin disponibilidad de ultrasonido intravascular.
Toda la maniobra se realiza bajo control angiográfico continuo. Para ello, se emplea la proyección oblicua anterior izquierda (OAI), ya que proporciona una mejor alineación del eje del cayado aórtico y una visualización más clara de la relación espacial entre la aorta descendente y las ramas supraórticas. Esta proyección facilita identificar con precisión el origen de la arteria subclavia izquierda, lo cual resulta clave para planificar el punto exacto de liberación de la endoprótesis, evitando cubrir ramas vitales. De forma simultánea, se introduce un segundo catéter tipo pigtail a través de la arteria femoral contralateral, que permite inyectar contraste y realizar una aortografía completa en esta proyección. Este paso es fundamental para confirmar la anatomía, identificar las estructuras clave como el origen de la arteria subclavia y establecer con precisión el punto de inicio del implante en tiempo real.
- Selección y preparación del dispositivo
La elección del dispositivo depende de la disponibilidad hospitalaria y de la experiencia del equipo. Es fundamental que el cirujano esté familiarizado con uno o dos modelos concretos, dado que cada sistema de liberación tiene particularidades distintas, y los síndromes aórticos agudos no permiten improvisaciones.
Los más utilizados incluyen Gore TAG®, Cook Zenith TX2®, Terumo Relay Pro® o Medtronic Valiant® Captivia®, entre otros. Deben prepararse con antelación en mesa, confirmando medidas, sistema de liberación, y posición de los marcadores radioopacos.
- Despliegue de la endoprótesis
El despliegue se realiza siempre sobre la guía rígida, posicionando el extremo proximal del stent justo distal al origen de la arteria subclavia izquierda, o bien cubriéndola si es necesario para lograr un buen sellado. La proyección OAI permite visualizar claramente la bifurcación del tronco braquiocefálico y facilita una colocación más precisa.
En algunos casos, se recurre al uso de estimulación de marcapasos rápida para inducir una taquicardia transitoria (habitualmente a 180–220 lpm), lo que reduce momentáneamente el gasto cardíaco y, por tanto, el flujo pulsátil y el movimiento de la aorta. Al reducir la movilidad de la aorta durante esos segundos críticos, se minimiza el riesgo de malposición o migración del dispositivo.
- Consideraciones sobre la arteria subclavia izquierda
Cuando es imprescindible cubrir la subclavia izquierda para asegurar el sellado proximal, debe valorarse la revascularización previa mediante bypass carotido-subclavio. Este procedimiento está especialmente indicado si existe dominancia vertebral izquierda, mamaria permeable como injerto o clínica neurológica sugerente de isquemia vertebrobasilar. En casos sin estos factores, el bypass puede postergarse a un segundo tiempo si el paciente permanece estable.
- Evaluación postimplantación y cierre
Tras el despliegue, se realiza una angiografía final inyectando contraste a través de un catéter pigtail introducido dentro de la endoprótesis. Esta evaluación permite verificar el correcto sellado de la entrada proximal, la ausencia de fugas, la perfusión distal a través del lumen verdadero y el flujo adecuado en las arterias viscerales y renales.
El control angiográfico inmediato debe complementarse con seguimiento clínico estrecho e imagen periódica mediante angio-TC, especialmente en los primeros meses, para detectar precozmente complicaciones como endofugas, colapso del lumen verdadero distal o progresión de la disección.
El cierre del acceso femoral puede realizarse mediante técnicas percutáneas, como los sistemas ProGlide® o ProStyle®, que requieren preclausura (es decir, colocar el sistema de cierre al inicio del procedimiento). Alternativamente, se puede utilizar el dispositivo MANTA®, que permite el cierre al final sin preclausura, a la vez que comprende el cierre de sistemas de mayor calibre que los anteriores. Si no se cuenta con acceso adecuado o han surgido complicaciones durante la introducción, el cierre quirúrgico convencional sigue siendo una opción segura.
COMENTARIO:
La técnica TEVAR descrita se alinea con las recomendaciones actuales de las guías STS/EACTS de 2024, que priorizan el tratamiento endovascular en disecciones tipo B complicadas siempre que existan condiciones anatómicas adecuadas y un equipo entrenado. El artículo de Lombardi et al. detalla de forma clara los pasos esenciales, pero también deja espacio para matizar aspectos que en la práctica clínica pueden ser decisivos.
Uno de ellos es la identificación del lumen verdadero. Aunque el artículo menciona el uso del IVUS como herramienta ideal para esta confirmación, en muchos centros no está disponible. En estos casos, el ecocardiograma transesofágico (ETE) puede ser clave, sobre todo en fase inicial, para confirmar la correcta posición de la guía en el lumen verdadero proximal, antes de avanzar con el sistema de liberación. Esta herramienta, accesible en quirófanos híbridos y salas de hemodinámica con soporte anestésico, aporta seguridad sin necesidad de tecnología costosa.
Otro aspecto práctico es la discusión sobre la cobertura de la arteria subclavia izquierda. La mayoría de los artículos recomiendan realizar un bypass carotido-subclavio previo si existe dominancia vertebral izquierda, presencia de injerto de mamaria interna izquierda permeable o síntomas neurológicos. Sin embargo, en situaciones de urgencia, muchos equipos optan por implantar la endoprótesis primero y monitorizar clínicamente al paciente, realizando la revascularización en un segundo tiempo si aparece isquemia o déficit. Esta flexibilidad táctica debe valorarse en función de los recursos disponibles y la estabilidad del paciente.
Por otro lado, el despliegue de la prótesis sobre guía rígida y con estimulación rápida de marcapasos es una maniobra que no todos los artículos justifican, pero que en la práctica quirúrgica tiene mucho sentido. La estimulación rápida de marcapasos permite reducir la movilidad aórtica y facilita una liberación precisa en segmentos del cayado con curvaturas críticas. En casos de mala alineación o pulsaciones marcadas, puede marcar la diferencia entre una liberación precisa y una posición subóptima con riesgo de endofugas.
También se debe mencionar el paso final de control, que en ocasiones se omite en los artículos, pero es fundamental: el control con pigtail a través del interior de la endoprótesis es la mejor forma de verificar que la prótesis ha expandido correctamente, que no hay fugas y que las ramas viscerales siguen bien perfundidas. Este detalle técnico, aunque sencillo, debe estar sistematizado en cada intervención.
Finalmente, no puede ignorarse la realidad hospitalaria. Aunque tradicionalmente el TEVAR ha sido parte del arsenal del cirujano cardíaco, en muchos centros esta práctica ha pasado a manos de cirujanos vasculares o radiólogos intervencionistas. Sin embargo, todo cirujano cardíaco que participe en estos procedimientos debería estar habituado a liberar al menos uno o dos modelos de prótesis del catálogo de su hospital. Cada sistema tiene particularidades que no se pueden improvisar en una urgencia. Los pasos del TEVAR son relativamente sistemáticos, pero exigen dominio técnico absoluto.
En nuestro complejo hospitalario universitario de A Coruña (CHUAC), los cirujanos cardíacos asumimos habitualmente el tratamiento de las disecciones aórticas tipo B complicadas. En caso de que se requiera apoyo adicional por la complejidad anatómica o técnica, contamos con la colaboración de radiólogos intervencionistas o cirujanos vasculares, lo que permite adaptar el abordaje a cada caso. Además, la colaboración con técnicos de radiología es cada vez más relevante, ya que su presencia en turnos de guardia garantiza calidad de imagen, fluidez del procedimiento y reducción de errores.
El tratamiento endovascular de la disección aórtica tipo B complicada no solo ha demostrado mejorar la supervivencia en fase aguda, sino que se ha convertido en un procedimiento que todo cirujano cardiovascular debería dominar, especialmente en hospitales donde esta patología llega en contexto de urgencia.
Los pasos del TEVAR son sistemáticos, pero requieren planificación milimétrica y conocimiento preciso del sistema de liberación elegido y experiencia con diferentes técnicas transcatéter. La familiaridad con uno o dos modelos de endoprótesis por parte del equipo quirúrgico es clave para evitar errores en el manejo de dispositivos que, aunque parecidos, tienen diferencias fundamentales.
Dominar la técnica del TEVAR no es solo cuestión de saber liberar una prótesis: es entender la lógica clínica y anatómica que hay detrás de cada paso. Este artículo, junto con las guías actuales, permite a los cirujanos repasar, consolidar y sistematizar ese conocimiento. Para los cirujanos jóvenes, dominar la técnica del TEVAR no es solo una cuestión de habilidad técnica, sino también de liderazgo quirúrgico en contextos críticos y de trabajo en equipo en escenarios complejos.
REFERENCIAS:
Lombardi JV, Hughes GC, Ouriel K, et al. Endovascular therapy for acute type B aortic dissection. Oper Tech Thorac Cardiovasc Surg. 2024;30:26–43. doi:10.1053/j.optechstcvs.2023.06.006.
Leshnower BG, Chen EP. TEVAR for acute complicated type B aortic dissection. Oper Tech Thorac Cardiovasc Surg. 2018;23(1):21–33. doi:10.1053/j.optechstcvs.2018.03.003.
Czerny M, Grabenwöger M, Berger T, Aboyans V, Della Corte A, Chen EP, et al. EACTS/STS guidelines for diagnosing and treating acute and chronic syndromes of the aortic organ. Eur J Cardiothorac Surg. 2024;65(2):ezad426. doi:10.1093/ejcts/ezad426.