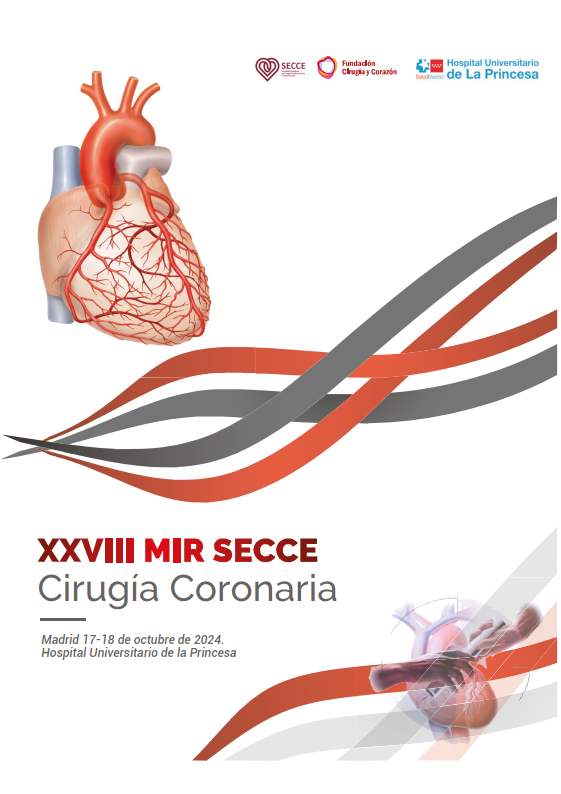Ambos trabajos, complementarios y pioneros, abren un debate esencial sobre el futuro de la cirugía valvular en la infancia y el potencial de las válvulas vivas para transformar la práctica clínica.
El tratamiento de la enfermedad valvular congénita en la infancia sigue siendo uno de los mayores retos de la cirugía cardiovascular pediátrica. La incapacidad de las prótesis valvulares actuales para adaptarse al crecimiento del paciente obliga a múltiples reintervenciones, cada una de las cuales implica un riesgo acumulado de complicaciones, deterioro funcional y mortalidad, que puede alcanzar a un porcentaje muy elevado en neonatos.
Este panorama ha motivado la búsqueda de soluciones innovadoras que permitan un reemplazo valvular definitivo y adaptable al crecimiento del paciente. El trasplante de válvulas con tejido vivo (HVT), una idea que resurge tras décadas de intentos experimentales, se presenta como una posible respuesta. La posibilidad de utilizar válvulas vivas procedentes de corazones explantados durante trasplantes ortotópicos (dominó HVT) no solo amplía el acceso a injertos valvulares, sino que permite potencialmente una solución a largo plazo para niños con cardiopatías complejas.
Sin embargo, persisten incertidumbres críticas: la respuesta inmunológica del receptor, la necesidad de inmunosupresión prolongada, el riesgo de degeneración valvular y las implicaciones logísticas y éticas de este tipo de trasplantes, especialmente en términos de obtención, asignación y seguimiento de estos injertos vivos.
A tal efecto, en el comentario de hoy revisaremos dos artículos:
- el original de Kalfa et al., el cual presenta la primera serie de casos en niños que reciben válvulas vivas procedentes de corazones explantados durante trasplantes ortotópicos cardíacos, evaluando su viabilidad, la respuesta inmunológica generada y el crecimiento fisiológico de las válvulas trasplantadas
- y el comentario editorial de Downs et al., que reflexiona sobre los retos y oportunidades que plantea esta técnica, desde su integración en los programas de trasplante hasta las incertidumbres sobre la inmunogenicidad, el seguimiento a largo plazo y la necesidad de una regulación específica para su implementación.
El trabajo de Kalfa et al. consiste en una serie de casos retrospectiva, llevada a cabo en un único centro de referencia de alta complejidad, en la que se describen las primeras experiencias de trasplante valvular en dominó en dos pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas graves. Los donantes fueron niños sometidos a trasplante ortotópico cardíaco (OHT) por otras patologías no relacionadas con enfermedad valvular, lo que permitió la reutilización de sus válvulas aórticas y pulmonares. El primer caso correspondió a una niña de 2 meses con truncus arteriosus tipo 1, que recibió una válvula aórtica y una pulmonar de un donante ABO-incompatible, mientras que el segundo caso fue un niño de 3 años con válvula aórtica bicúspide y dilatación anular, que recibió una válvula aórtica de un donante ABO-compatible. Se evaluaron variables clínicas, ecocardiográficas (función valvular, gradientes, regurgitación y crecimiento), así como la respuesta inmunológica (anticuerpos anti-HLA y DNA libre circulante mediante técnicas modernas como Luminex y cfDNA). El seguimiento alcanzó los 15 y 17 meses postoperatorios.
Por su parte, el editorial de Downs et al. complementa esta información con una revisión crítica de la literatura, reflexionando sobre la historia del uso de homoinjertos, los aprendizajes previos en inmunología de trasplantes y la necesidad de sistemas de regulación, seguimiento y asignación para consolidar esta técnica en la práctica clínica.
Los hallazgos de Kalfa et al. demuestran que las válvulas trasplantadas en dominó no solo mantienen una función adecuada a corto plazo, con gradientes transvalvulares no significativos y regurgitación trivial o leve, sino que además crecen proporcionalmente al aumento del tamaño corporal de los pacientes, sugiriendo una integración fisiológica en el sistema cardiovascular del receptor. Esta capacidad de crecimiento es especialmente relevante en población pediátrica, donde la adaptación de las prótesis es una necesidad no resuelta. Sin embargo, ambos pacientes desarrollaron anticuerpos anti-HLA donante específicos durante el seguimiento, especialmente el segundo caso, donde los títulos alcanzaron niveles elevados (>10.000 MFI), lo que plantea interrogantes sobre el riesgo de rechazo crónico o degeneración inmunomediada de la válvula. A pesar de esta sensibilización, no se observaron signos de rechazo clínico ni disfunción valvular significativa durante el seguimiento.
Ambos autores concluyen que el trasplante valvular en dominó es una técnica prometedora para pacientes pediátricos con enfermedad valvular congénita, al ofrecer una opción de reemplazo con potencial de crecimiento, aunque destacan la necesidad de seguimiento inmunológico estrecho y estudios a largo plazo para establecer la seguridad y eficacia definitiva de esta técnica.
COMENTARIO:
El trasplante de válvulas en dominó representa un cambio de paradigma en el tratamiento de la enfermedad valvular congénita. Frente a las limitaciones de las prótesis mecánicas o biológicas tradicionales, incapaces de adaptarse al crecimiento del niño, esta técnica ofrece una solución teóricamente definitiva, capaz de acompañar al paciente durante su desarrollo. La idea de aprovechar válvulas de donantes vivos, procedentes de corazones explantados durante trasplantes ortotópicos, es tan sencilla como ingeniosa: transformar un “deshecho” quirúrgico en una fuente valiosa de injertos vivos. Sin embargo, como bien señala el editorial, la técnica no está exenta de retos. La generación de anticuerpos anti-HLA en ambos casos, incluso bajo inmunosupresión, indica que la inmunogenicidad sigue siendo un problema no resuelto. La ausencia de rechazo clínico a corto plazo es alentadora, pero no puede descartarse un proceso de degeneración progresiva a medio-largo plazo, como ha sucedido históricamente con los homoinjertos.
Además, la necesidad de inmunosupresión prolongada en estos pacientes, que no son receptores de un trasplante cardíaco completo, plantea preguntas sobre los riesgos asociados: infecciones, neoplasias y toxicidad crónica. ¿Qué esquema inmunosupresor es el más adecuado? ¿Puede optimizarse para minimizar riesgos sin comprometer la viabilidad de la válvula? El artículo de Downs et al. subraya la importancia de contar con biomarcadores fiables, como el DNA libre circulante, para monitorizar el estado del injerto y detectar precozmente signos de rechazo. Asimismo, se plantea la necesidad de desarrollar un sistema de asignación regulado de estos injertos vivos, similar al de órganos sólidos, así como un registro internacional que permita monitorizar resultados a largo plazo y optimizar la selección de pacientes.
Otro aspecto fundamental es la logística: el éxito de esta técnica depende de la capacidad de coordinar la obtención y el implante de válvulas vivas en un tiempo limitado, con una infraestructura que permita minimizar la isquemia y garantizar la viabilidad celular del injerto. Esto exige una estrecha colaboración entre centros de trasplante y cirugía cardíaca pediátrica, así como protocolos estandarizados para la manipulación, transporte y conservación de los injertos. La creación de redes interhospitalarias y normativas claras es, por tanto, una condición imprescindible para la expansión de esta técnica más allá de centros pioneros.
En definitiva, el trasplante de válvulas en dominó abre una ventana de esperanza para niños con enfermedad valvular congénita, ofreciendo una opción que combina sustitución funcional con potencial de crecimiento, algo inédito hasta ahora. Sin embargo, su implementación generalizada exige resolver retos clínicos, logísticos y éticos: desde la optimización de la inmunosupresión hasta la creación de sistemas de distribución equitativa, pasando por la validación de resultados a largo plazo. Asimismo, intentaremos dar respuestas a preguntas muy relevantes en estos pacientes: ¿Podremos suspender la inmunosupresión con los años? ¿La válvula implantada seguirá funcionando correctamente a largo plazo a pesar del rechazo inmunológico generado? El campo está aún en sus inicios, pero los datos preliminares son prometedores y justifican una inversión decidida en investigación, colaboración internacional y desarrollo de infraestructuras específicas. Solo así será posible transformar una técnica experimental en un nuevo estándar de tratamiento para los pacientes más vulnerables de la cirugía cardiovascular.
REFERENCIAS:
Kalfa DM, Richmond M, Cordoves EM, et al. Domino heart valve transplant in children with congenital valve disease: short-term outcomes, growth, and immunosensitization. J Am Coll Cardiol. 2025;85(8):866–869. doi:10.1016/j.jacc.2024.12.008.
Downs EA, Everitt MD, Stone ML, Miyamoto SD. The dynamic equilibrium of heart valve transplantation: a balance of similarities and differences. J Am Coll Cardiol. 2025;85(8):870–872. doi:10.1016/j.jacc.2025.01.012.